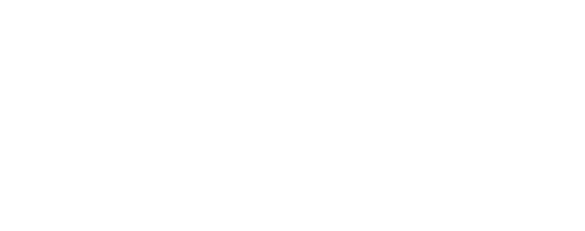En 2016, el Diccionario de Oxford declaró como palabra del año: posverdad. La intención era explicar el auge de los populismos crecientes en el Reino Unido, con la narrativa del Brexit, y en Estados Unidos, con el sorpresivo triunfo de Donald Trump.
La posverdad hace referencia a una época en la que los hechos objetivos influyen poco en las narrativas; la racionalidad de los discursos parece ser menos eficaz que la conexión emocional con ciertos líderes que, ante sistemas desgastados y promesas incumplidas, ofrecían —sin fundamentos y con absurdos— un cambio frente al decadente status quo.
El populismo reapareció entre las preocupaciones de intelectuales y opinadores ese mismo año. Primero se definió como un discurso polarizante, pero, a casi diez años de su popularización, se ha profundizado en su esencia: no sólo representa narrativas mesiánicas o divisorias, sino que expresa una forma de hacer política que intenta responder a las demandas que los sistemas políticos y económicos han dejado de atender.
Cuando los sistemas políticos consolidados dejan de proyectar un futuro próspero, o son superados por las complejas realidades emergentes, las personas deciden seguir a líderes que ofrecen una alternativa y proyectan un horizonte esperanzador –es curiosos que la desconfianza en un sistema, siempre lleve a la ciudadanía a depositar su plena confianza en una persona–. Lo que ha perdido el sistema capitalista democrático —predominante en gran parte del mundo— es justamente la idea de un futuro mejor.
El imaginario colectivo compró, durante décadas, las promesas de este matrimonio entre el capitalismo de mercado y la democracia liberal, fundado en principios compartidos como los derechos universales, la libertad individual, la prosperidad y la autorrealización. Teóricamente, el capitalismo democrático resolvía las problemáticas que aquejaron al siglo XX. En las batallas ideológicas de aquella época, se presentó como la mejor opción frente a los fascismos, los nacionalismos radicales y, sobre todo, su gran rival: el comunismo leninista.
El optimismo de la década de los noventa nació con la aparente victoria definitiva de este sistema, al menos en Occidente y parte de Asia. Su influencia alcanzó incluso a naciones con tradiciones estatistas como Corea del Sur, China, Rusia, India o varios países de América Latina. Pero sus promesas, aunque teóricamente sólidas, resultaron incumplidas en la práctica. A pesar de sus logros, generaron un descontento creciente en distintos países, incluso en las mecas de la tradición liberal: Gran Bretaña y Estados Unidos.
El auge populista se debe, en gran medida, a la creciente desconfianza hacia aquel proyecto que se comprometió a llevar prosperidad a todos los individuos. Los dos ejemplos más visibles y cercanos de su desgaste son Estados Unidos y México.
En México, la llamada transición democrática y el neoliberalismo fueron detenidos por Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con una narrativa que proclamaba el fracaso del sistema ante su incapacidad para resolver la desigualdad, el crimen y la corrupción. Y es que, cuando México intentó adoptar este modelo, el poder económico subordinó al político, y en lugar de instaurar un verdadero capitalismo democrático, se estableció un capitalismo de compadrazgos.
Esto contradice la esencia del sistema adoptado: la separación entre riqueza y poder. Uno de los motivos por los cuales la democracia liberal y el capitalismo destruyeron al feudalismo fue justamente por romper con la alianza entre poder y riqueza, en donde los nobles eran los poseedores de las tierras. Lo que propuso el nuevo orden fue una organización social y política en la cual aquel que, con su trabajo o innovaciones, aportara mayor valor al mercado, fuera, en consecuencia, el poseedor de la riqueza, sin importar su estatus social. Y, a la par, que aquel que lograra la mayor cantidad de votos tuviera el derecho de acceder al poder, sin importar su riqueza o linaje.
En el caso de Estados Unidos, Donald Trump cambió el paradigma político y económico al culpar del estancamiento a los valores que los demócratas priorizaron: la pluralidad, la tolerancia, los derechos humanos, entre otros. Según su narrativa, estos valores olvidaron la generación de riqueza en ciertas comunidades profundamente afectadas por la globalización. En concreto, culpó a los migrantes, a los tratados internacionales y al depredador mercado chino por la supuesta debacle que vivía Estados Unidos. Su propuesta fue priorizar el mercado interno y los valores americanos verdaderos, anteriores incluso al sistema democrático liberal, rompiendo así el equilibrio entre poder económico y político.
Es llamativo que su némesis ideológico, Bernie Sanders, advirtiera la segunda victoria de Trump significa la posible instauración de una oligarquía liderada por un hombre que reduce la política a temas económicos y transaccionales. Un empresario con linaje que asaltó el poder político para liderar un país como si fuera una más de sus empresas, y que, además, prioriza la riqueza de sus allegados por encima de la ciudadanía.
Lo que ofrecieron los movimientos populistas en México y Estados Unidos fue romper con el capitalismo democrático, no sólo con discursos opositores, sino con una promesa de futuro clara en lo retórico, aunque difusa en la práctica. El populismo ha venido a llenar el vacío que dejaron las nubladas promesas que, durante tantas décadas, ofreció el sistema predominante. Son ellos los que hoy venden futuro; el sistema, en cambio, no ha sabido adaptarse a las nuevas realidades ni enmendar sus errores para construir un proyecto que genere esperanza.
Y aunque los populismos de Estados Unidos y México comparten ciertas formas, la ruptura que proponen con el capitalismo democrático es opuesta: Trump impulsa el control del capital sobre el Estado; mientras que Morena y su fundador buscan instaurar el control del Estado sobre la economía.
Los populismos surgen como respuestas simples y temporales ante la crisis de un sistema decadente. Se mantendrán vigentes mientras no exista una alternativa seria que se proponga, con convicción, como un nuevo proyecto de futuro: uno sólido, próspero, inspirador, capaz de ilusionar y proyectar esperanza. Para construirlo, será indispensable la participación de líderes políticos, sociales, empresariales, ciudadanos e intelectuales que promuevan un diálogo permanente, diagnostiquen la realidad con fundamento y trabajen por el surgimiento de un nuevo y mejor orden mundial, porque lamento —como buen liberal— pronosticar una ruptura drástica del capitalismo democrático.