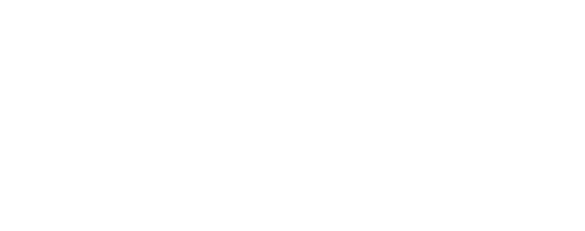Hace alrededor de 2400 años, Platón increpó y acusó a los poetas imitadores de exaltar las pasiones de los ciudadanos al describir comportamientos inadecuados en los dioses. Ira, venganza, miedo y violencia son algunas de las emociones que afloran en las tragedias de Esquilo y en las comedias de Aristófanes. El temor del filósofo era que las obras populares en las polis influyeran negativamente en el comportamiento de los atenienses, alimentando en sus almas impulsos contrarios al bien.
¡Y es que existe una cierta atracción instintiva hacia el mal y hacia aquellos que lo ejecutan con audacia! La radicalidad de Platón al advertir el poder del entretenimiento y su influencia sobre las acciones humanas lo llevó a proponer la expulsión de los poetas de la ciudad. Eran ellos quienes atentaban contra su plan maestro educativo, que formaría ciudadanos virtuosos capaces de constituir un gobierno justo para la ciudad.
En su monumental obra La República, inscribió en letras doradas para la historia del pensamiento occidental la síntesis de su razonamiento:
“Si alguno puede demostrar que la poesía imitativa debe tener lugar en una ciudad bien gobernada, con gusto la admitiremos, pues reconoceríamos que nos proporciona gran placer. Pero no se puede anteponer el placer a la verdad.”
Siglos después, en los reinos heredados por los bárbaros —marcados por altos índices de analfabetismo y por las dificultades para acceder a la cultura—, los juglares propagaron, de forma lúdica, las realidades ocultas de lo que sucedía en los feudos. Antes de que el gran Shakespeare nos deleitara con sus personajes desmesurados que, en su búsqueda desenfrenada por satisfacer apetitos y ambiciones, pierden la noción de la realidad y de la bondad, autodestruyéndose con lentitud hasta alcanzar un estado de locura enfermiza, los humildes, lúdicos e ingeniosos juglares ya entretenían e informaban a las multitudes, tejiendo versos críticos y humorísticos con música accesible para todos.
Los juglares mexicanos aparecieron durante las luchas de Independencia con la creación de los corridos, pequeñas historias musicalizadas que narraban las hazañas de personajes en las batallas. Fue hasta la Revolución cuando este género se consolidó como uno de los fundamentos de la identidad nacional, convirtiéndose en una pieza esencial de nuestra tradición musical. En su esencia se encuentra el impulso por destapar lo oculto, lo que supera al Estado, aquello que existe y de lo que nadie quiere hablar. Su oscurantismo es innato, porque intentan describir acontecimientos, en su mayoría, ilícitos. Era lógico que, con la consolidación del crimen organizado, su injerencia en la cultura popular y su incremento de poder, los corridos —como el país— absorbieran la condición bélica.
Los corridos bélicos están en boca de todos. Las hazañas de los capos, las guerras internas entre los cárteles, la desmesura de las acciones cometidas por las organizaciones criminales y otras dolorosas situaciones que vive el país son exaltadas en sus letras. La condena que hizo la presidenta de México a esas canciones ha generado un debate público que invita a la reflexión: ¿son los corridos bélicos causa o consecuencia de la violencia que se vive en el país?
Son bélicos porque México es bélico. Sus representantes defienden que son simples narradores de las realidades profundas que afectan al país, pero al mismo tiempo, ¿por qué enaltecen a los delincuentes? Es que la criminalidad y la impunidad son tan altas en esta nación que se impregnan en todas las dimensiones de nuestra vida pública. Las barreras entre lo ilícito y lo lícito están rotas. Toda una estructura de informalidad y de reglas no escritas supera al supuesto Estado de derecho que aspiramos a construir. Cuestionamos a los intérpretes con dureza, pero ¿no son los ciudadanos quienes piden a gritos estas canciones?, ¿no es la gente la que se identifica con esas figuras y sus personajes, sean ficticios o no?
Siempre he defendido que la fenomenología de la narcocultura debe ser profundizada por los académicos que intentan descubrir el perfil psicológico del mexicano. El crimen organizado está tan bien estructurado que constituye un fenómeno complejo, con rituales, religiones, patronos, música, héroes, sentido de comunidad, reglas internas, sistemas financieros y económicos informales. Es imposible negar su influencia en la sociedad mexicana. Por ello, la prohibición —como lo dijo la presidenta— no es una opción. Además, no fue hasta el triunfo del liberalismo y de la democracia moderna que pudimos sacudirnos la censura como una opción legítima de los gobiernos ante sus súbditos. Desde la antigua Grecia pasando por la Edad Media y gran parte de la modernidad, nunca se había defendido como ahora la libertad de expresión.
Lo único que nos queda es invitar a la reflexión para construir una cultura musical atractiva que desplace a estas canciones y celebre los valores inherentes al mexicano, aquellos con los que se identifica y son buenos en sí mismos. Porque es cierto que la mayoría de las canciones populares mexicanas hablan de solidaridad y de amor no correspondido.
Si, por alguna razón, se quiere seguir narrando la dimensión bélica del país, lo mejor sería hacerlo en clave trágica, en la que cada personaje del corrido termine como en realidad terminan los criminales: en la cárcel o muertos.