
La afirmación de Donald Trump, en el sentido de haber conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar que no se enviara petróleo a Cuba —y de que ella habría estado de acuerdo— trasciende el anecdotario diplomático. Se trata de un mensaje cargado de simbolismo geopolítico que revela, más que una política energética puntual, la lógica de poder que comienza a imponerse en un mundo en reacomodo acelerado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional se estructuró en grandes bloques antagónicos: el eje Berlín-Roma-Tokio frente a los Aliados encabezados por Estados Unidos, el Reino Unido y la entonces Unión Soviética. Aquella lógica binaria dio paso, tras la Guerra Fría, a un sistema más difuso. Hoy, sin embargo, la historia parece retomar una dinámica de esferas de influencia claramente delimitadas. Rusia consolida su proyección en Eurasia; China se afirma como potencia dominante en Asia-Pacífico; y Estados Unidos refuerza su hegemonía en el hemisferio occidental, particularmente en América.

En este contexto se inscribe el relanzamiento del Programa de Seguridad Hemisférica, impulsado por Washington como un marco integral que combina seguridad, comercio y control estratégico del entorno regional. Más que una reedición de la Doctrina Monroe —“América para los americanos”—, este enfoque apunta a una versión actualizada que algunos ya describen como una “Doctrina Donroe”: América, en los hechos, para los intereses de Estados Unidos. La señal es clara: el hemisferio occidental es concebido como un espacio prioritario y no negociable frente al avance de potencias extra hemisféricas.
México ocupa un lugar central en esta ecuación. Desde la campaña, Trump ha insistido en tres presiones estructurales sobre su vecino del sur. La primera es la seguridad, con el fentanilo como eje narrativo y político. La segunda es la migración, entendida no solo como fenómeno humanitario, sino como asunto de control fronterizo y electoral. La tercera es el comercio exterior, donde el déficit, las cadenas de suministro y la relocalización industrial se convierten en instrumentos de negociación.
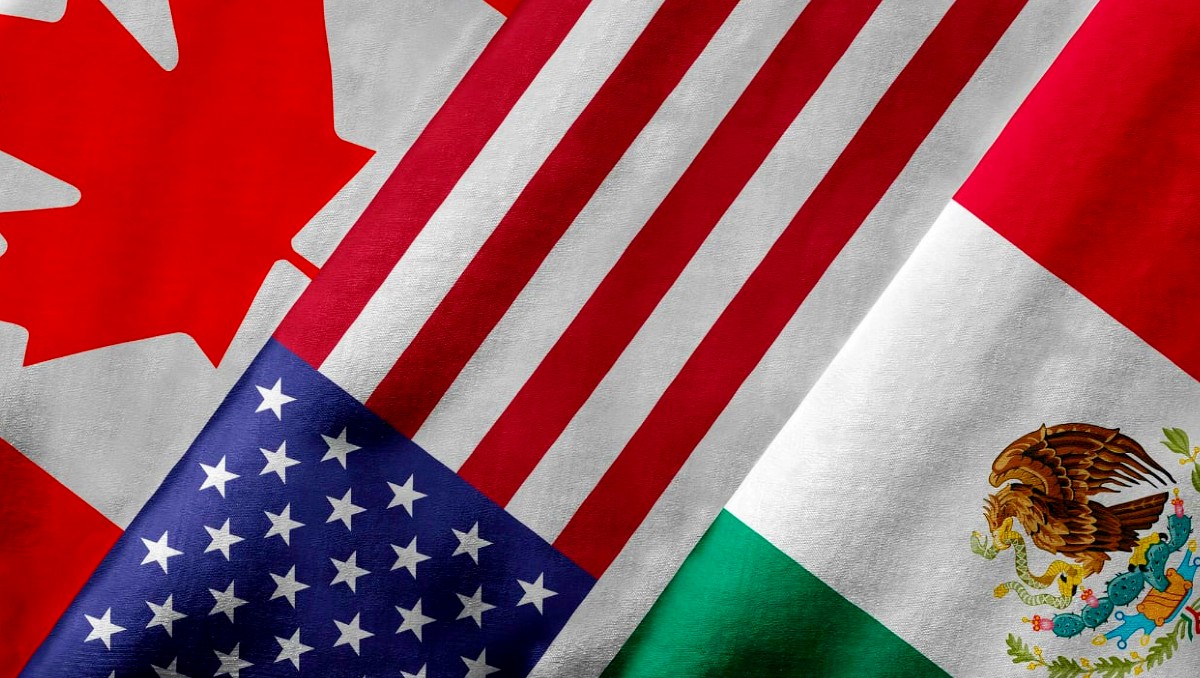
Estas presiones convergen con la inminente revisión del T-MEC, que coloca a México en una encrucijada estratégica particularmente compleja. El país llega a este momento debilitado por el impacto del crimen organizado sobre la economía, la política y la seguridad; por una fragilidad macroeconómica marcada por endeudamiento creciente, bajo crecimiento y una caída sostenida de la inversión extranjera directa; y por una incertidumbre regulatoria que erosiona la confianza de socios e inversionistas.
Desde la óptica estadounidense, el objetivo es evidente: consolidar el control hemisférico y evitar desviaciones que recuerden el fracaso del modelo cubano, hoy presentado como advertencia regional. Más que aislar a México, Washington parece buscar moldearlo como un socio funcional, alineado y competitivo frente a la revisión del T-MEC. La pregunta de fondo es si México logrará negociar desde una posición estratégica propia o si quedará atrapado en una lógica de subordinación en un orden mundial que, una vez más, se redefine por bloques.


